LA IGLESIA DE BALBACIL TRAS LAS REFORMAS DEL SIGLO XVIII
 |
| Pila bautismal románica de Balbacil. |
Antes de entrar a conocer las obras realizadas en la iglesia durante este periodo, haremos unas anotaciones del aspecto aproximado que presentaba el edificio hasta ese momento: de planta rectangular, el templo disponía en su cabecera de una capilla mayor cuadrangular, algo más larga que ancha y con una altura aproximada de 5,30 metros, cubierta por un artesonado de madera y tejado a cuatro aguas. A continuación de la capilla se encontraba el cuerpo de la iglesia, formado entonces por una única nave rectangular, ligeramente más ancha que la capilla mayor, con muros de 5 metros aproximadamente de altura y techada con una cubierta de madera y tejado a dos aguas.
A los pies de la nave se situaba como hoy la torre – más baja que la actual – cuyo primer piso estaba ocupado por la tribuna o coro alto, siendo rematada por una espadaña con su correspondiente garita donde se ubicaban las campanas. El acceso, tanto al coro como al campanario, se hacía igual que hoy a través de una escalera de caracol integrada en el interior en la propia torre.
Contigua al muro septentrional de la capilla mayor se ubicaba la sacristía, en el mismo lugar que hoy podemos contemplar. Desconocemos si ya entonces existía adosado también en ese lado, desde la sacristía y a lo largo del muro del cuerpo de la iglesia y de la torre, el granero de la iglesia (hoy hundido), donde se almacenaban los granos procedentes de los diezmos de los feligreses.
El acceso al interior del templo se hacía desde la calle a través de una única puerta, situada aproximadamente a la misma altura que la actual, aunque integrada en el muro exterior entonces ubicado entre las columnas que hoy separan las dos naves. Todavía, antes de ejecutarse las obras a las que nos referiremos, no existía ningún pórtico abierto que precediese a la portada.
I - 1748: construcción de la capilla del Santísimo Cristo
 |
| Cúpula de la capilla del Santo Cristo. |
 |
| Sillar con el año de construcción: 1748. |
 |
| Retablo del Santo Cristo, patrón de Balbacil. |
II - 1753: construcción de la cúpula de la capilla mayor, bóvedas y elevación de la torre
El 27 de julio de 1752, Manuel de Balladares, en nombre del entonces mayordomo de la iglesia de Balbacil, Tomás del Rey, solicitaba ante el provisor del obispado de Sigüenza, D. Alfonso Antonio Luzena Ladrón de Guevara, la autorización para realizar en la iglesia diversas obras [4], tales como “ejecutar la media naranja, bóvedas de ella y cuerpo de iglesia con otros reparos precisos y necesarios para su mayor claridad y hermosura”. Para ello, se afirmaba que la iglesia disponía de los recursos necesarios, pues “tiene de caudal en dinero 9.000 reales y más de 400 fanegas de trigo en especie”, solicitándose que fuese designado y enviado a Balbacil un maestro para comprobar la necesidad de dichas obras, elaborar el proyecto y determinar su coste y condiciones de ejecución. El maestro elegido fue Santiago Gilaberte, quien ante notario redactaba el 21 de agosto las condiciones de ejecución, tasando en 12.000 reales de vellón el coste global de la obra y ofreciéndose a realizarla él por dicha cantidad, poniendo de su cuenta todos los materiales necesarios. Si finalmente no era el adjudicatario, quien lo fuese debería abonarle 75 reales por la elaboración de esta traza y condiciones.
La usual forma de pago al maestro adjudicatario también quedaba perfectamente definida en las condiciones: “el importe de la cantidad en que se remate se ha de entregar en tres pagas iguales: la primera antes de empezar dicha obra para la prevención de materiales, la segunda a la mitad de dicha obra y la tercera concluida, vista y reconocida y dada por buena”.
Una vez llevada a cabo la adjudicación y antes de iniciar las obras, era necesario efectuar el traslado del Santísimo Sacramento desde la iglesia a otro edificio del pueblo donde dignamente pudiera exponerse y celebrarse los oficios litúrgicos. Para ello, nuevamente el procurador Manuel de Balladares, en nombre del nuevo mayordomo, Manuel Tomás, solicitaba la autorización del obispado en los siguientes términos:
“y digo que en dicha iglesia se ofrece ejecutar cierta obra y reparos a expensas de sus caudales, la que se remató en este Tribunal, y el maestro está para derribarla y desmontarla para dar principio, por lo cual se hace preciso sacar de esta iglesia el Santísimo Sacramento.
Y por cuanto solo hay una ermita muy reducida [9], pues solo cogerán como veinte personas y que en ella no se puede poner ni colocar por la descomodidad del pueblo, y haber en dicho lugar casas capaces y bastantes donde se pueda poner con alguna decencia y asistir los vecinos sin tanta descomodidad en su atención, suplico a Vuestra Merced se sirva conceder su comisión al cura propio de este lugar para que buscando casa cómoda y estando decente y adornada pueda sacar de la iglesia el Santísimo Sacramento y procesionalmente llevarle a dicha casa, y colocarle en ella durante se concluya dicha obra, dando la licencia necesaria”.
Junto a esta petición, pretendiéndose disminuir el tiempo de duración de las obras, también se solicitaría licencia para "trabajar en dicha obra los días de fiesta que ocurrieren hasta su conclusión y para poderlo ejecutar por sí sus oficiales y criados sin embarazos alguno".
 |
| Solicitud para traslado del Santísimo. |
Señalaremos que si en 1749 Balbacil contaba con 67 vecinos, lo que podría equivaler a unos 260 habitantes, unos años después, en 1752 y según el Catastro del Marqués de la Ensenada, el número de vecinos se habría elevado hasta los 77, superando los 300 habitantes.
Dado ya lo avanzado del año y la dura climatología que sufre la zona durante los inviernos, creemos que las obras no se iniciaron hasta la primavera del año siguiente, probablemente en marzo de 1753.
Una vez desmontada la techumbre de la capilla mayor y del cuerpo de la iglesia, se ejecutaron sucesivamente los trabajos contemplados en el pliego de condiciones incorporado a la escritura notarial:
- Fue demolido el arco toral [10], reedificándose de nueva planta en piedra de sillería y “con los calicantos necesarios según arte”.
- Dado que la planta de la capilla mayor no era cuadrada sino ligeramente rectangular, se edificó adosado a la pared del altar mayor un arco de yeso y toba [11] para así “buscar el cuadrado para la media naranja”.
- En la misma pared del altar mayor y por encima de éste fueron abiertas dos ventanas ovaladas de unos 84 cm. de alto, con piedra sillar y rejas, redes y vidrieras, “dándoles el sitio más proporcionado sin que sirva de impedimento al retablo, para la comunicación de la luz a la capilla mayor, por no poderse comunicar por otra parte alguna”. Estas dos ventanas son las que desde el exterior hoy vemos cegadas en el muro de la cabecera de la iglesia.
- Los cuatro muros de la capilla mayor fueron elevados unos 4,7 metros, casi el doble de la altura que tenían hasta esa fecha, hasta alcanzar los 10 metros totales. Por su parte las paredes de la nave lo fueron en 2,25 metros, alcanzando los 8,36 metros aproximadamente de alto. Como remate, todas las paredes llevarían en su exterior la correspondiente cornisa, realizada en sillería e idéntica a la que tenía la capilla del Santo Cristo.
- Sobre las superficies de las cuatro pechinas que se construyeron para asentar la cúpula fueron realizados como decoración cuatro medallones ovalados de yeso. La cúpula de media naranja construida, típicamente barroca, de 3,35 metros de alto con sus témpanos y collarín, se realizó sobre un anillo de 1,26 metros de alto, cornisa y banquillo de 1 metro “con su talón”. Rematando la cúpula se colocó un florón de yeso donde se situó la paloma, también de yeso y unos 83 centímetros de longitud, que todavía podemos contemplar.
[1] Minguella y Arnedo, T.; “Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos”. Tomo I.
Madrid, 1910.
[2] Algunos ejemplos son: Clares en 1755, 1775
y 1781; Maranchón en 1721, 1751 y 1753; Turmiel en 1756 y 1774; Mazarete en
1763, 1776 y 1781, y Ciruelos en 1769.
[3] Marco Martínez, J. A.; “Arquitectura
barroca en el antiguo obispado de Sigüenza”. Tomo II. Aache ediciones.
Guadalajara, 2015.
[4] Para su desarrollo hemos seguido el expediente
conservado en el Archivo Diocesano de Sigüenza con la signatura: Sección Civiles 6-6, 1752.
[5] En estos remates estaban presentes, además
de los maestros interesados, el mayordomo de la iglesia y el párroco, siendo
generalmente presidido por el provisor, o por delegación de este, por algún juez de comisión.
[6] Julián López, maestro de Milmarcos, sería autor de la traza y
ejecución de la obra de alargue de la iglesia y construcción de la nueva
espadaña de Sagides en 1766. En 1767 construiría la nueva iglesia de Morenilla.
[7] Juan Antonio Gilaberte trabajaría un año más tarde como oficial, junto a Santiago Gilaberte, en la obra que se realizaría en la iglesia de Maranchón bajo la dirección del maestro Santiago Armero. En 1790 será el encargado de construir el granero de la iglesia de Clares, residiendo entonces en Maranchón.
[8] Creemos que esta es la primera obra de importancia que dirigió como maestro. Al año siguiente (1754) trabajará bajo la dirección del maestro Santiago Armero como oficial en la obra realizada en la iglesia de Maranchón. En 1764 sería enviado a Codes para hacer la declaración final de las obras en su iglesia.
[9] La ermita de la Virgen de la Soledad, hoy
desaparecida.
[10] El arco frontal que separa la cúpula de la
capilla mayor con el cuerpo de la iglesia.
[11] Roca caliza o volcánica, porosa y ligera
pero de gran resistencia a la compresión y de fácil manejo para tallar sillares
y usarse en forma de lajas dúctiles en la construcción de los plementos de las
bóvedas.
"Clares y alrededores. Una mirada al pasado"
"Viajeros Ilustres por el Camino Real de Aragón"







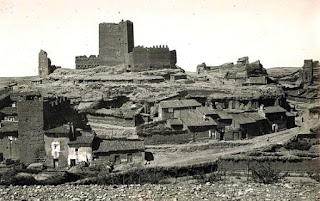
Comentarios
Publicar un comentario